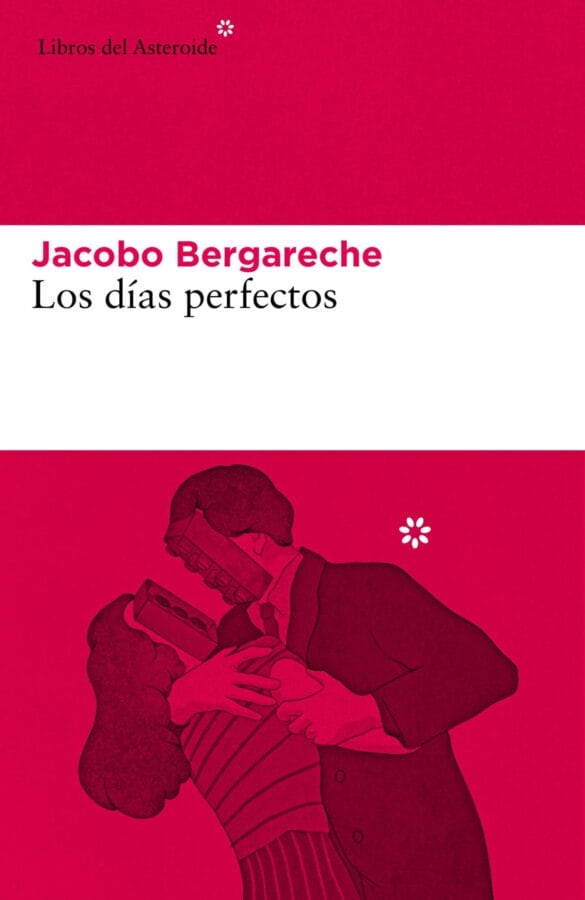He reinado ya más de cincuenta años en la victoria o en la paz, amado por mis súbditos, temido por mis enemigos y respetado por mis aliados. Riquezas y honores, poder y placer, estaban a mi disposición, ninguna bendición terrenal parecía estar fuera del alcance de mis deseos. En este predicamento, conté diligentemente los días de pura y genuina felicidad que me tocaron: ascienden a catorce.
Abderramán III
Austin
Junio 2019
Querida Camila:
Me doy cuenta ahora de que durante el último año los momentos de felicidad más recurrentes y reales de mi vida han sido lo que Carmen, mi hija pequeña, llama guerra. Es un breve ritual de pelea simulada que Carmen me exige muchas noches, antes de ir a la cama. Ella me mira con furia y me lanza sus piernas y brazos con movimientos amenazantes inspirados en algún arte marcial que ha debido de ver en el patio del colegio, yo debo cazar alguno de sus miembros al vuelo, inmovilizarla, hacerla girar sobre mis brazos en una voltereta y arrojarla al colchón de la cama, después ella intenta levantarse y yo debo impedírselo con cierta violencia, empujando su frente hacia atrás mientras se incorpora, ella se estrella en la almohada y trata de levantarse de nuevo, y yo la tiro hacia atrás otra vez. Después le agarro de los tobillos, y de una sacudida la volteo y la dejo boca abajo, y una vez boca abajo, le hago cosquillas hasta que dice basta. Ella aguanta todo lo que puede antes de rendirse, entre carcajadas y alaridos. A veces algo sale mal, y ella me golpea en la nariz y me hace daño, o yo le clavo las uñas y le dejo una marca, o ella se estrella contra la pared y termina llorando. Pero la mayoría de las noches me pide más, exige que repitamos la voltereta, y el volteo por los tobillos, y las cosquillas en los pies, y me chantajea diciéndome que si no prolongamos la guerra no me dará un beso de buenas noches, sabe que mi día no termina bien sin su beso de despedida antes del sueño.
Hay días en que no estoy en casa a la hora en que Carmen se va a dormir, y hay otros en que estoy tan cansado que no puedo emplearme en lanzarla prudentemente por los aires, con la seguridad de que no le romperé el cuello o que no se me escurrirán sus tobillos. Esos días, a menudo me torturo pensando que quizás no haya más guerras, que sin haberlo sabido he perdido la última oportunidad de una guerra con Carmen, que al día siguiente ella no querrá, ni al otro, y de repente se habrá hecho mayor y ya no le apetezca ser zarandeada de esa manera, ni le apetezcan los ataques de risa que provocan las cosquillas, que ya no quiera vender tan caro su beso de buenas noches, sino que lo regale sin más para librarse de mí. Porque igual que un día, hace aproximadamente un año, empezó a exigir una guerra antes de ir a dormir, habrá un día en que dejará de pedirla, y por mucho que yo procure acudir puntualmente a cada guerra, sé que es inevitable la llegada de esa última guerra, y que no sabré reconocerla como la última (a menos que el final sea producto de una desgracia, como que se golpee fatalmente la nuca contra el pico de una mesa, cosa que he pensado alguna vez que podría llegar a pasar, porque lamentablemente todo lo que puede pasar le termina pasando a alguien alguna vez) hasta que noche tras noche fallemos a nuestra cita, porque yo esté de viaje, o ella en un campamento de verano, y el tiempo se eche sobre nuestras guerras, y ella se haga más grande y yo más viejo, y nuestras guerras pasen a ser un recuerdo feliz de la infancia, y por fin se hayan concretado en un número exacto y cerrado, el número de guerras que tuvimos, una primera, muchas otras, y una final. Un número que ignoraremos siempre, porque no llevamos una cuenta de nuestras guerras, pero no por eso soy capaz de olvidar que el número es exacto, y que hubo un primer ritual y que, más pronto que tarde, llegará otro que sea el último.
No solo me pasa con las guerras de Carmen, me pasa a menudo con todo aquello que amo repetir, cuántas veces me he despedido de una comida dominical con mi madre pensando que puede ser la última, cuántas veces me he ido de viaje y he besado a mis tres hijos, y al perderlos de vista he pensado que quizás fuera ese el último beso, porque quizás se estrelle el avión, o quizás mueran en un incendio absurdo causado por el humidificador con el que mi mujer cree prevenir las toses de los niños y al que yo no doy más crédito que a un remedio de herbolario. Y me pasa también contigo, sí, me pasa desde la primera vez que te besé, y que me fui a la cama deseando que ese primer beso tan improbable, tan inesperado, no hubiera sido el último, y al día siguiente, cuando me diste el segundo beso empecé a llevar la cuenta de cada uno que nos dimos los tres días que duró nuestro primer encuentro. Hasta que nos vimos de nuevo, pasé tantas noches peleando con el fantasma del último beso, resistiéndome a la idea de que ese beso ya te lo había dado sin darme cuenta de que era el último, y de que todo se había acabado, el telón había caído, la gente se había ido a su casa y yo seguía sentado en la platea esperando a la siguiente escena. Cuando después de un año volvimos al escenario del crimen y me diste ese beso en el aeropuerto antes de que pudiera decirte lo que durante todo el vuelo planeé que te diría al verte otra vez, me quedé tranquilo y dejé por fin de contar, perdí el miedo a la finitud, me convencí de que esto se repetiría cada año, el último beso no parecía estar a la vista ya, se perdía en un futuro lejano.
Cuánto tiempo habré malgastado provocándome angustias que oscurecen mi mente como una neblina pasajera cada vez que algo me hace recordar que todo aquello que no quiero perder ha tenido un principio y tendrá un día su final. Trato de escapar rápidamente de ese pensamiento estéril, antes de que en la neblina de mi conciencia tome forma la visión concreta de una última vez, y yo me quede absorto contemplándola, y no pueda ya proteger a mi ánimo del influjo que esa visión tendrá sobre él.
Por eso, ahora que casualmente tengo en mis manos una carpeta con la correspondencia de un famoso escritor a su amante —ambos muertos hace mucho— no puedo dejar de angustiarme: puedo ver la primera carta de una historia de amor asomar al principio de esta carpeta, y a la vez puedo ver la última carta al final, y no puedo evitar hacer el cálculo a ojo de todas las hojas que hay entre ambas cartas, la primera y la última, y medir en cada punto las cartas que le restan a esa relación para extinguirse. Se puede decir que el conjunto de pruebas que quedan en el mundo de ese romance apenas miden medio centímetro de grosor, y caben en un espacio de treintaicinco por veinticinco centímetros, que es más o menos lo que miden las carpetas de color hueso en que están clasificadas las cartas del contenedor 11 del archivo de William Faulkner en el Harry Ransom Center con las que estoy matando el tiempo esta mañana, y con las que sospecho que perderé el día entero, y los días venideros, hasta olvidarme por completo del propósito de mi visita que ya ha perdido todo interés para mí. Eran unos papeles demasiados tentadores, llego a ellos, como te dije, casualmente, y en ellos descubro una posibilidad de hallar respuestas, los leo con una fruición parecida a la de los adolescentes que leen el consultorio amoroso de las revistas juveniles. Y sin embargo, nada más ver la carpeta me asaltan nuevas preguntas. ¿Qué medidas tuvo lo nuestro (dejémoslo en lo nuestro, a falta de un nombre mejor)? ¿Qué huella ha dejado, qué residuo, qué cenizas? No hay memoria. Yo lo he borrado todo, absolutamente todo, y me consta que tú también. Solo sé que el año pasado te vi cuatro días en estas mismas fechas, en esta misma ciudad, y que el año anterior te vi otros tres días, en las mismas fechas y la misma ciudad. Verte se queda corto. Te tuve, me tuviste. Nos tuvimos.